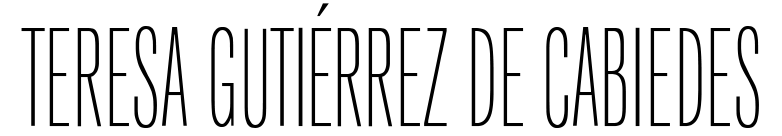Me habían invitado a dar una conferencia algo extraña. Teníamos que hablar dos a la vez. Se trataba de condensar en cuarenta y cinco minutos como la vida propia está entre líneas de la actividad de un artista, mirándolo desde dos ángulos distintos: yo como escritora y periolista, mi marido como cantautor, “cantacuentos” y poeta a domicilio.
Hablar a la vez no tenía sentido y hablar por turnos nos arrimaba al riesgo de contar muchas ideas y experiencias inconexas. El público (un grupo de adolescentes aprendices de escritores) y la hora (justo después de comer) no favorecían especialmente la captación de la audiencia. Por eso, optamos por importar el formato periodístico de la entrevista reflexiva. Yo procuraba hacerme preguntas sobre qué hago, por qué y cómo y, luego, interrogaba a mi marido. Conforme desafiábamos al sopor de la tarde me inquietó descubrir que en mi turno, la sala se poblaba de bostezos y de dedillos desviados al teléfono móvil. Al principio me consolé pensando que era inevitable. Pero cuando empecé a poner contra las cuerdas a mi marido, como por arte de magia, esos centenares de ojos inquietos se despertaron.
 No sólo es que sacase la guitarra de improviso para mostrarles, prácticamente, qué sentimientos pueden nutrir una canción. Es que vibraba narrándoles (literalmente) su vida: su experiencia en Calcuta, los talleres infantiles que ha dirigido con los niños de este mal llamado primer mundo, en el que la soledad también contamina a los más pequeños… Aunque mi vida es menos novelesca, yo también me lancé a contarles peripecias y aquella especie de confesión pública derivó en una pregunta fundamental: ¿se puede vivir una vida mediocre y hacer una carrera literaria excelente?
No sólo es que sacase la guitarra de improviso para mostrarles, prácticamente, qué sentimientos pueden nutrir una canción. Es que vibraba narrándoles (literalmente) su vida: su experiencia en Calcuta, los talleres infantiles que ha dirigido con los niños de este mal llamado primer mundo, en el que la soledad también contamina a los más pequeños… Aunque mi vida es menos novelesca, yo también me lancé a contarles peripecias y aquella especie de confesión pública derivó en una pregunta fundamental: ¿se puede vivir una vida mediocre y hacer una carrera literaria excelente?
El escritor Miguel Aranguren, que actuaba de anfitrión, abrió el turno de intervenciones con originalidad. Por una parte, sintetizó lo que habíamos intentado transmitir diciendo que éramos buscadores incansables de belleza. Mientras degustaba aquella sabrosa definición, que nunca me hubiera atrevido a pronunciar, sugirió que contásemos cómo me pidió mi marido que fuese su novia.
A esas alturas ya no se distinguía bien la frontera entre la literatura y la vida. Quizás, de un modo mucho más coherente de lo que habíamos logrado, se plasmó que uno cuenta o que vive y vive de lo que cuenta. A lo mejor, también se hizo obvio que es el amor el que hace que una historia (real o ficticia) llene un corazón o una novela.

Los estudiantes escuchaban el romance, ahora sí, ojopláticos. Llegó su turno de preguntas, ese en el que temíamos que nos preguntaran cómo se teje una trama, qué hacer ante el papel en blanco, o qué pócima convierte una novela en un bestseller. Pero cuál fue nuestra sorpresa cuando una chica, con tono de voz decidido, espetó: “¿Y cómo te pidió casarte?”.
Han pasado ya semanas de aquel coloquio y no se me va de la memoria la cara de dos estudiantes que, a la salida, nos dijeron, con una sonrisa profunda, llena de ganas de vivir: “Gracias, por regalarnos vuestra historia real. Hemos decidido no bajar el listón”. Deberíamos haberles pagado por darnos ellas la conferencia.
Publicado en “Con ojos de mujer”, Alfa y Omega
Fotos: Javier Erice y Silvia Martínez